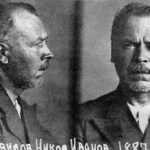Conversación con Mike Savage
Profesor de la London School of Económics And Political Sience (LSE)
ANDA
Asociación Nacional de Avisadores
El académico Mike Savage, Director del departamento de Sociología y Co-Director del Internacional Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science(LSE), vistó Chile en noviembre de 2016, invitado a la conferencia “Desigualdades”, organizada en conjunto por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y LSE. Tras la charla magistral realizada en el marco de esta conferencia, se dio un espacio en su agenda para reunirse con la asociación de Alumni de LSE en Chile, para conversar sobre un tema que ha sido objeto de su pasión en los últimos años: analizar el efecto de la desigualdad sobre la sociedad y re-estudiar a las clases sociales bajo una dimensión cultural. Mike Savage, autor del libro “Clases sociales en el siglo XXl” –que estuvo varias semanas entre los más vendidos de Reino Unido en 2015–, plantea que existe una “paradoja de las clases”, ya que a medida que la desigualdad económica aumenta en una sociedad, el reconocimiento popular de la pertenencia a una determinada clase social tiende a disminuir.
P.- ¿Cómo ha cambiado el concepto de clase social y cómo se relaciona con el concepto de capital y cultura?
R.- Pierre Bourdieu planteaba en los años sesenta la idea del capital cultural como una noción en que, al igual como se hereda la pobreza o los activos económicos, también permitía heredar herramientas educacionales, y por lo tanto era posible establecer cierta relación entre estudiantes exitosos académicamente, y el nivel educacional y cultural de sus familias. Este tipo de herencia, la herencia de capital cultural, no es tan patente como heredar activos o bienes, ya que se hereda la capacidad de que a alguien le vaya bien en términos amplios. Por eso, Bourdieu afirmaba que el capital cultural es muy poderoso, es muy transformador, pero también es invisible. Mi argumento es que las cosas han ido cambiando desde los años sesenta, ya que ahora vemos que el capital cultural de los jóvenes está mucho más centrado en temas contemporáneos, en los medios de comunicación, en Internet, en los deportes, etc. Entonces, creo que la reproducción de las clases medias se está desarrollando de otra forma.
P.- En Chile hoy se habla de que hay más desigualdad económica que nunca, pero al mismo tiempo hay una clase media más grande. Se habla de grupos sociales como marketing target, basado en poder adquisitivo, pero no en el capital social o cultural. ¿Cómo beneficia la tecnología a la mayor difusión de capital social?
R.- La tecnología es muy importante, sin duda. Hoy los medios son muy poderosos, y eso hace que el capital social sea internacional. La gente usa las redes sociales de manera mucho más diversa. En el caso de los medios, el trabajo de una gran parte de profesionales es desarrollar redes expandidas y significativas. Y en algunos casos, esto es un fenómeno más “democratizante”, pero en otros casos va de la mano de cierto grado de exclusión. Se puede pensar que la nueva tecnología ha cambiado el capital social en países desarrollados, pero también es una forma en que la elite tiende a regular sus propios intereses.
P.- Entonces, cuando hablamos de exclusión, ¿se trata de capital social? ¿Y no de la desigualdad económica?
R.- La desigualdad económica es muy interesante, porque crea paradoja: vivimos en una sociedad muy desigual, sin gran resistencia. En Chile, esto es una realidad, uno puede ver que pese a la desigualdad económica, no se ha generado una firme oposición ni mucha resistencia por parte de la clase trabajadora. Y para mí eso es una gran interrogante, y es ahí donde quizás se ve que el capital social juega un rol, pues lo que explica la falta de resistencia es la forma en que las ideas de meritocracia y educación funcionan. Se piensa que las personas que logran cierto grado de éxito y que acceden a buenos trabajos es porque han potenciado sus capacidades en universidades de calidad, y este pensamiento tiende a legitimar el sistema. Entonces ahora ya no se ve a una elite que está ahí simplemente porque nació en esa clase, sino que porque ha logrado movilidad social como fruto de su propio esfuerzo. Eso explica que no se genere tanta resistencia al fenómeno de la desigualdad económica.
P.- ¿Dónde debieses estar puesto el énfasis, en abordar la desigualdad económica o la desigualdad en el capital social y cultura?
R.- Creo que el foco debe ponerse en abordar los problemas de desigualdad económica. Y eso tendrá repercusiones sobre el capital social y cultural. Thomas Piketty (autor del libro “Capital en el siglo XXl”), argumentó en su libro de 2014 que si bien la desigualdad económica está creciendo en varios países, hay que ponerla en el contexto de la desigualdad de la riqueza, que tiene consecuencias de más largo plazo. Me parece bien que se haya puesto en la palestra que de cierta forma es necesario abordar la desigualdad en la creación de riqueza.
P.- ¿Cómo se compatibiliza una visión más liberal de los mercados con la necesidad de poner ciertos frenos a la creación desigual de riqueza?
R.- En muchos casos, las ideas y visones más liberales de los últimos años, que han movido también en el ámbito cultural de los valores sociales, se ha reflejado en una visión liberal de los mercados, y en este último caso, esta apertura ha traído problemas de los que todavía no nos hemos hecho cargo. No se trata de ponerle al mercado o a la desigualdad económica. El punto es que el mercado crea situaciones que a lo largo del tiempo pueden ir en contra del ethos (forma común de vida de determinado grupo de individuos) meritocrático. Se trata de ver qué tan fácil le resulta a un determinado grupo de la sociedad el que sus hijos puedan mantenerse en línea con los mismos privilegios con los que se formaron (…) Moverse de un lado a otro es mucho más difícil hoy en día y esto crea paradojas y tenciones. Por un lado hay un discurso sobre creer en la meritocracia, pero en realidad, en un mercado laboral muy competitivo, con un sistema educacional muy competitivo, la realidad de los estudiantes de colegios sigue siendo la capacidad de las familias de contratar tutores (profesores, colegios) privados para que accedan a la mejor educación. Esto es una contradicción que se está haciendo cada vez más evidente, y la vemos en Inglaterra, y también la vemos en Chile.
P.- ¿Cómo se refleja socialmente esta tensión que usted nos describe?
R.- Estamos viendo una nueva clase social. Las facciones políticas en base a clases están chocando, y ya no existe el concepto antiguo de una política relacionada a la clase social de pertenencia. Ahora hay un nuevo tipo de política, y lo hemos visto con el Brexit (Neologismo Inglés: salida a la inglesa) y con las elecciones en EE.UU. Hay un fuerte sentimiento anti-elite, y ese sentimiento está articulado por gente que se ha ido quedando atrás en términos económicos. Gente que se siente marginalizada, que siente que los partidos políticos ya no los representan. La gente se está rebelando contra todo lo que siente que representa a la elite.
P.- En este contexto, con nuevas tecnologías y nuevo escenario político ¿cómo se transmite mejor el capital social y cultural en la sociedad?
R.- No se trata sólo de la educación. No es que mientras haya más educación, más movilidad social existe. Creo que el trabajo con niños en edades tempranas, en fases en que se forma el capital cultural, es la etapa más crítica. Hoy existe movilidad social, no podemos, negar su existencia. Pero cuando se miran las cifras en términos globales, al menos en el Reino Unido, se ve que ha sido para algunos pocos. Las estadísticas muestran que los top de los rankings siguen siendo personas con familias de elites. Las políticas sólo logran una parte, pero otra parte se debe hacer a través del cambio en los valores de la sociedad y de las personas. Por ejemplo, el trabajo de las empresas al pensar en la sostenibilidad. Hay que pensar que mayor crecimiento económico siempre es beneficioso, pero también tenemos que pensar en: qué tipo de sociedad queremos construir, donde no sólo cuente el ingreso en nuestros bolsillos.
P.- ¿Cuál es el rol que tiene los medios de comunicación nuevos y tradicionales para crear y traspasar capital social y cultural?
R.- Pierre Bourdieu hablaba de algo llamado “VIOLENCIA SIMBÓLICA”, que es la forma en que la gente marginalizada se siente dejada de lado. Así, funciona la desigualdad, ya que opera a través de la estigmatización. El discurso de los medios es una función simbólica, y creo que de alguna forma los llamados “nuevos medios” pueden ser un factor poderoso para reproducir esta misma estigmatización, con lo que a su vez se genera mayor desigualdad simbólica. Tenemos una proliferación de términos abusivos, que crean etiquetas muy poderosas. m&m