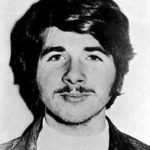Abordar la temática del Bicentenario constituye en sí una invitación a estudiar las causas – sean estas técnicas, económicas o sociales- que influyen en la evolución de la sociedad chilena actual y a la previsión de las consecuencias que podrían derivarse de las influencias conjugadas de dichas causas.
Dado lo vasto y complejo que puede resultar este tema, el objetivo del presente artículo se ha circunscrito a intentar identificar cuáles debieran ser, a juicio del autor, aquellas líneas de acción en las cuales deberían concentrarse los esfuerzos nacionales con motivo de cumplir 200 años de vida independiente.
El artículo se inicia haciendo una caracterización de la situación socio-económica actual (a marzo 2009), de nuestro país, identificando – a la luz de esos antecedentes- los desafíos de futuro que distintos actores sociales han formulado con motivo del Bicentenario. Con la ayuda de la historia y del método comparativo, se procede a contrastar dichas iniciativas con aquellas que se acometieron en la primera década del siglo pasado en razón de la celebración del centenario, de manera de identificar similitudes, analizar resultados e impactos, y generar algunas conclusiones que nos orienten en la dirección del objetivo trazado.
El Chile actual, o los jaguares de Latinoamérica.
De acuerdo a lo señalado por el Ministro de Hacienda en el Parlamento: “Desde 1990 a la fecha (marzo 2009), Chile ha crecido como nunca antes en su historia y ha aplicado como nunca antes políticas económicas efectivas”.
“Así, se ha reducido la pobreza y la indigencia a un tercio de lo que era en 1990, incrementando en 2,8 veces el PIB per cápita, que era de cinco mil dólares en dicho año”.
La población del Chile actual bordea los 16, 5 millones de personas, de las cuales el 50,5 % son mujeres.
La esperanza de vida es de 76 años.
La fuerza laboral se estima en 6,3 millones de personas, con una tasa de desocupación cercana al 7% en el 2008.
Se registran del orden de 5 millones de alumnos matriculados en instituciones educacionales.
La población pasiva (es decir aquellos mayores de 65 años) se estima en 1,3 millones; en tanto que los menores de 4 años son del orden de 1,2 millones.
Chile posee un médico titulado cada 700 chilenos y presenta una tasa de mortalidad infantil de 7,8 por cada 1.000 nacidos vivos.
Con relación a la conectividad, más del 35% de la población chilena tiene conexión a Internet.
En cuanto a bienes, existen más de 65 televisores por cada 100 habitantes; 7,8 teléfonos celulares por cada 10 habitantes y se contabiliza 1 automóvil por cada 4 habitantes.
El 96% de las viviendas ocupadas tiene energía eléctrica, en tanto el 91% de ellas cuenta con agua potable.
La balanza comercial es superavitaria y el mercado laboral del trabajo se observa fortalecido (con aumentos de ingresos reales y disminución del desempleo, exceptuando el 2009, previo a la crisis mundial).
La inversión equivale a un 25% del PIB, es decir que de cada 4 dólares generados en la actividad económica se reinvierte 1 dólar: Las políticas macroeconómicas – fiscal y monetaria- son definidas por organismos internacionales como “prudentes”, observándose superavitario el ingreso fiscal por sobre el gasto público; y manteniéndose controlada la inflación de precios al consumidor en un rango del 4% anual.
Chile es la economía con el mayor PIB per cápita de la región, ajustado por el Poder de Paridad de Compra, según la base de datos del reporte Panorama Económico Mundial del FMI actualizada en abril del 2008.
De hecho, Chile pasó a la cabeza de sus vecinos desplazando a Argentina el año pasado (2006), según las cifras corregidas de 2007. Y el país conserva esta posición en las estimaciones del organismo para el 2008, que fueron corregidas desde US$ 14.506 en la base de datos publicada en octubre a US$ 14.673 en la nueva versión.
En el 2007 Chile tuvo un PIB per cápita (medido en moneda de igual poder adquisitivo) del orden los US$ 13.500, superior a aquellos proyectados para Brasil (US$ 9.500) y para México (US$ 10.900), y muy superior a la media de los países latinoamericanos.
Más importante aún, las cifras revelan que Chile continuará liderando la región hasta el 2013, cuando se acercaría a un PIB per cápita de US$ 20.000, considerado el mínimo para ser calificado como un país desarrollado.
El escenario del que dan cuenta los guarismos anteriores, sin lugar a dudas posiciona a la economía chilena como las más sólida del continente, y probablemente condiciona las visones de cómo nuestro país debe enfrentar sus 200 años de vida republicana. Veamos qué iniciativas se han formulado a este respecto:
*En octubre del año 2000, el entonces Presidente Ricardo Lagos Escobar, plantea la necesidad de formular “objetivos-país” para el bicentenario.
Su idea era que en el 2010 Chile dejara atrás el subdesarrollo. Surge así la “Comisión Bicentenario”, la que ha definido su misión como: “llegar al 2010 con una mejor nación, plena y justamente desarrollada e integrada en su diversidad”. Para el cumplimiento de este mandato la Comisión ha formulado un plan de desarrollo que se sustenta en tres pilares: el cemento (las obras), las ideas (reflexión) y las personas (participación ciudadana).
El pilar de las obras urbanas y de infraestructura (i) se abocará al desarrollo de proyectos para construir un Chile atractivo e interconectado, con mayor equidad social, con desarrollo sustentable y con mejor calidad de vida en las ciudades. Se identifican obras a escala comunal, regional y las obras del Bicentenario Nacional o Proyectos País. Se espera que al 2010 se materialicen paulatinamente alrededor de 236 iniciativas a nivel nacional-en un esfuerzo conjunto del sector público y el sector privado-; iniciativas a las que se podrán sumar otras que cada año serán definidas y priorizadas en conjunto por la ciudadanía y el gobierno. Entre los proyectos considerados se pueden enunciar: la construcción del borde costero de Antofagasta, la construcción de la costanera del Bío-Bío en Concepción, la finalización del Plan Anillo interior de Santiago, la construcción del Parque Bicentenario y la construcción de centros culturales en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.
En el plano de la reflexión y la participación ciudadana (ii y iii), la Comisión declara tener un rol fundamental para motivar a los connacionales a contribuir al proyecto bicentenario desde sus propios sueños e iniciativas*, generando instancias e instrumentos para fomentarla discusión abierta y plural en torno a la realidad cultural, social, política y económica, tales como Foros, Publicaciones, Reconocimientos, Premios, y Concursos.
Su plan de acción
comprende:
*Foro Bicentenario: espacio anual de debate y reflexión de grande temas de interés nacional, participan personalidades de ámbito intelectual de relevancia internacional. (A la fecha de esta publicación), se han realizado 5 versiones desde el año 2003 al 2007.
*Publicaciones Bicentenario: colección de publicaciones (2003 al 2010) que servirá como soporte y herramienta para la promoción del debate y la reflexión en torno a quiénes somos, hemos sido y queremos ser los chilenos.
*Sello Bicentenario: reconocimiento anual a proyectos que aporten a la construcción de la identidad nacional y al desarrollo de un Chile libre y democrático, diverso e integrado, socialmente equitativo, en crecimiento y en armonía con el medio ambiente (se entrega desde el año 2004 en 8 dimensiones).
*Premios y Concursos Bicentenario: Premio Bicentenario (reconocimiento anual a personaje cuya labor haya marcado un hito en el país y haya aportado al desarrollo de Chile); Premio Bicentenario Escuela Solidaria (concurso que promueve los valores democráticos, la fraternidad, la solidaridad y el compromiso social); Tesis Bicentenario (difundir aquellos trabajos que aborden los grandes desafíos de país en las proximidades del Bicentenario) y Premio Philips ilumina tus ideas para el Bicentenario (concurso dirigido a profesionales y estudiantes de arquitectura y que invita a crear diseños de iluminación para lugares considerados herencia histórica y patrimonio nacional**).
*Una segunda iniciativa para enfrentar el bicentenario la podemos encontrar en el trabajo realizado por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. entre los años 2002 y 2004, denominado “PLAN ESTRATÉGICO PAÍS 2004-2010- PROYECTO-PAÍS COLEGIO DE INGENIEROS”.
El objetivo declarado para el estudio es el de definir una visión y estrategia de desarrollo de sectores nacionales que maximice su contribución al desarrollo del País, explicitando el nivel que puede alcanzar este aporte al desarrollo económico y social, e identificar acciones que se requieren para su obtención.
A modo de conclusión propone una serie de medidas tendientes a proyectar al país hacia el desarrollo en forma sustentable, dentro de las que redestacan:
* Desarrollar una identidad país a nivel internacional, que permita consolidar el modelo exportador***, la transformación a “país turístico” el rol de “plataforma regional de negocios” y la atracción a la inmigración de talentos tecnológicos****. Para esto, postula, es necesario aumentar sustancialmente la inversión en marketing, y proteger la seguridad de las personas y su calidad de vida.
*Transformar la educación en una fortaleza nacional, preparando una fuerza de trabajo que genere ventajas competitivas.
Propone: fomentar las aspiraciones de superación y el aprovechamiento de los talentos en la población; aumentar la valoración de la cultura nacional, sus características intrínsecas y sus expresiones, valorizándole aporte de la individualidad en un mundo que aprecia la diversidad; e incorporar a la población y a las organizaciones a la economía digital asegurando la igualdad de oportunidades.
* Transformar a Chile en pilar regional en tecnología.
creación de valor basado en el capital humano, convirtiendo a Chile en un polo de atracción de talentos tecnológicos desde el exterior, y reforzando la innovación y crecimiento.
* Promover la aplicación de buenas prácticas en emprendimientos, innovación, gestión, medio ambiente y certificación mejorando la definición estratégica y la eficiencia organizacional de las unidades económicas.
* Mejorar la gestión, calidad e institucionalidad de los sectores de impacto social, tales como salud, deportes, previsión, seguridad, educación, cultura y vivienda.
Tanto en salud como en educación, el presupuesto se ha incrementado permanentemente, pero no se han logrado mejoras apreciables en estos sectores.
Esto lleva a proponer una serie de medidas para mejorar la gestión.
Las conclusiones del estudio proyectan una importante transformación a nivel de las personas y grupos, que las expresa en los siguientes términos:
“La meta en el ámbito de las personas es que sean ciudadanos del mundo, que aporten individualidad en un mundo que aprecia la diversidad, que se caractericen por la motivación para desarrollar sus talentos, la capacidad de trabajo en equipo y la movilización focalizada en la estrategia…
Esto permitirá al país ser el primero en realizar grandes reformas, tales como adecuar su educación al tercer milenio, modernizar su institucionalidad y transformarse en polo regional en tecnología e innovación…”
En la previa del
Centenario Santiago
compra disfraz de París
Los países al igual que las personas no son independientes de su historia.
Hoy tenemos la oportunidad de ver qué hicimos como país al cumplir 100 años de vida independiente, a efectos de reforzar nuestra mirada al futuro.
“Pasamos por la Alameda iluminada por primera vez con luz eléctrica, aunque los faroles parpadean a ratos y tenemos que detenernos…
Después de muchas dificultades por la cantidad de gente que participa llegamos al Parque Forestal recién inaugurado.
Por fin logramos arribar a la Estación Mapocho que luce imponente, aunque todavía no se inaugura por problemas indicadores después de México (en Europa esta cifra alcanzaba sólo el 18%).
Eran días sin agua potable y con la tuberculosis y el tifus diezmando a la gente.
Ya circulaban por las calles unos pocos autos americanos y los primeros vehículos de transporte con motor a gasolina.
Cuatro años antes un violento terremoto había azotado la zona central con epicentro en Valparaíso, por lo cual muchas ciudades se encontraban en plena reconstrucción.
El ferrocarril trasandino había iniciado su marcha el año anterior, uniendo Valparaíso con B. Aires en 31 horas.
La demanda del salitre se encontraba en su mejor momento y las fuerzas armadas estaban equipadas al nivel de las más poderosas.
Las publicaciones de la época daban cuenta del alcoholismo, de la miseria en las viviendas, de las condiciones insalubres en la mayoría de la población y de la prostitución que llegaba al 15% de las mujeres adultas de la capital.
En ese entorno nuestro país enfrenta la celebración de sus 100 años de vida independiente.
El gobierno destina cuantiosos recursos a la celebración, los cuales se invierten en obras que cambiaron el rostro de Santiago y fiestas, bailes, banquetes, desfiles y paradas militares.
Tan importantes fueron las fiestas que ni siquiera la muerte de dos Presidentes en 1910 (don Pedro Montt y don Elías Fernández Albano) las detuvieron, fiestas, las que finalmente fueron dirigidas por Emiliano Figueroa.
La celebración Centenaria pasó a la historia por las obras arquitectónicas que se inauguraron, todas de influencia francesa.
Las más importantes:
El Palacio de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional y la Estación Mapocho (justamente las destacadas por la escritora Inés Echeverría).
Sin embargo, con la perspectiva que da el tiempo, parece posible afirmar que el Chile de 1910 necesitaba de otras iniciativas urgentes.
Según el libro “El Chile del Centenario, los ensayistas de la crisis”, (Cristián Gazmuri, Instituto de Historia de la U. Católica, 2001), en el cual se compendian textos de critica social escritos en años anteriores o posteriores al Centenario, cuando no derechamente en 1910, el progreso del país era más ilusión que realidad.
La sociedad chilena de la época padecía de crisis moral, decadencia económica, adormecimiento de los impulsos productivos, claudicación ante los intereses extranjeros, explosivas desigualdades sociales, signos de degeneración racial, incompetencia de los gobernantes e ineficiencia del sistema educacional.
Similar postura presenta Sebastián Jeans en un artículo publicado en la Revista Occidente en septiembre de 2001, en el que señala que la celebración del Centenario estuvo investida de un particular glamour afrancesado, característico de una clase aristocrática, que vivía soñando con los salones parisinos, buscando copiar su esplendor y superficialidad.
No hubo participación en aquella celebración de los sectores sociales emergentes como era el caso de la mesocracia (clase media) y la clase obrera.
A modo de ejemplo cita Sebastián Jean a Eduardo Matte, un connotado personero de la época, quien publica en el periódico “El Pueblo” en marzo de 1892, un artículo que señala:
“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”.
No obstante, a decir de la historiadora Soledad Reyes, el Centenario dejó un gran legado a las generaciones futuras: “el debate intelectual que generó y que daría pie a nuevas discusiones años después”. Gazmuri coincide con ella y agrega que esta discusión “Marcó el inicio del auge de la clase media”.
El debate centro su atención en lo que se llamaría “la cuestión social”, tristemente representada en la matanza de huelguistas en la Escuela Santa María de Iquique en 1907 y en la matanza de la “huelga de la carne” en el Santiago de 1905.
Parece relevante preguntarse sobre el origen de la “cuestión social”.
Si bien sus principales representantes en los primeros años de 1900 son el Dr. Valdés Cange (seudónimo del educador Alejandro Venegas Carus) quien publica el libro “Sinceridad Chile íntimo. 1910” (serie de cartas al Presidente de la República); el poeta Vicente Huidobro quien planteaba la demolición de la sociedad decadente, y el dirigente obrero Luis Emilio Recabarren, que en su obra “Ricos y Pobres a través de un siglo de vida republicana”, da cuenta de la triste realidad de las clases trabajadoras; es necesario mirar aún más atrás en la historia para encontrar las raíces de este movimiento.
Según Gazmuri, la matriz nacional de la utopía de la libertad, la igualdad y la fraternidad, se encuentra en la iniciativa de Francisco Bilbao y Santiago Arcos, quienes a mediados del siglo XIX forman la Sociedad de la Igualdad.
Interesante resulta cruzar la visión de Gazmuri con aquella de Miguel Laborde (más cercano al historiador Gonzalo Vial y con quien comparte una visión positiva de la celebración del Centenario), quién señala textualmente: “…quiero recordarles que la generación del centenario, la que estuvo agrupada en torno a los jóvenes del Partido Radical, casi de inmediato comenzó a construir su utopía gracias al ingreso de Pedro Aguirre Cerda, en 1920 al gabinete de Alessandri, e irradiando los gobiernos de Ibáñez del Campo y los de los radicales, Chile ofrecerá un modelo de modernización tecnológica con impulso al arte y a la cultura, en un clima de tolerancia política…”
Cómo aprender a
mirarnos en los espejos de las ferias de diversiones.
La celebración del Bicentenario nos lleva a meditar: ¿Dónde se deben focalizar los esfuerzos que lleven a nuestro país a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los chilenos en el mediano plazo?
Las iniciativas señaladas en la primera parte de este artículo, la del gobierno y del Colegio de Ingenieros, consideran como dimensiones relevantes: la infraestructura para la construcción de un Chile con desarrollo económico sustentable y con equidad social; la de la creación de instancias que motiven al consenso de sueños y visiones en la construcción de un proyecto-país; la del reforzamiento de la educación como fortaleza educacional; y la de la construcción de una identidad país que consolide los logros económicos y la inserción de Chile en una economía mundial fuertemente globalizada.
Es pertinente preguntarse si, ¿son estas iniciativas suficientes para lograr los objetivos propuestos, de construir un Chile plena y justamente desarrollado y integrado en su diversidad?. Nos apoyaremos en este examen, para los aspectos de desarrollo económico, en las conclusiones del Estudio hecho por la OCDE (Organización para el desarrollo Económico) en el 2005 sobre la situación de Chile; utilizando para los aspectos del desarrollo socio-cultural el método comparativo con respecto al Chile del Centenario.
El estudio de la OCDE señala:
* Si bien Chile presenta altas de crecimiento del PIB per cápita (las que contrastan con las de Latinoamérica), éste sólo se sitúa en alrededor del 40% del nivel de ingresos promedio de la OCDE y es menos del 30% del ingreso de EE.UU. Frente a esto, indica que existen importantes espacios para apoyar el crecimiento a través de un uso más intensivo de tecnología en los factores de producción; como también constata que el contenido de alta tecnología de las exportaciones chilenas es muy bajo, incluso según los estándares latinoamericanos; factor que revela como una potencial barrera a mantener el ritmo de crecimiento económico.
* Un segundo elemento es la educación. Chile se encuentra en la acumulación de capital humano, estimado, a modo de ejemplo, que un aumento en la matrícula de educación media a nivel de Nueva Zelandia subiría la tasa de crecimiento económico en 0,8 puntos porcentuales por año. Pero, más importante aún, indica que un aumento en el desempeño educacional, más que en la matricula escolar, llevaría a un crecimiento aún más rápido.
De acuerdo al desempeño mostrado por Chile en las pruebas PISA, afirma que la calidad de la educación en Chile es baja.
¿Están los jóvenes preparados para enfrentar con éxito las tareas de análisis, razonamiento y comunicación que exigen las sociedades contemporáneas?
¿Tienen los conocimientos y habilidades de LECTURA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS necesarios para desempeñarse con éxito en la vida adulta? ¿Son capaces de integrar estos conocimientos?
Considerando esto, también se requeriría de esfuerzos para mejorar las competencias de aquellos que ya forman parte de la fuerza de trabajo. Actualmente sólo un quinto de los empleados dependientes (formales) recibe capacitación laboral.
Por su parte, la educación superior presenta déficit en ciencia y tecnología, el consecuente impacto negativo sobre la capacidad del país para la innovación. Adicionalmente, el déficit en educación superior es más pronunciado entre las personas de bajos ingresos, afectando su potencial de generar ingresos y perpetuando la desigualdad en una sociedad ya muy desigual. Se estima que un hombre de 50 años con título de educación superior gana 4 veces lo que una persona con sólo 8 años de educación formal. Las tasas de matricula en la educación superior van desde un 14,5% en el quintil de más bajos ingresos a un 73,7% en el quintil de más altos ingresos.
Si bien el tema de la educación está tratado a nivel de políticas públicas y recientemente (2009) se ha firmado un acuerdo nacional al respecto; y ha sido postulado como uno de los lineamientos del Colegio de Ingenieros para el Bicentenario, creemos necesario la instalación del tema con carácter de estructural para una mirada del Chile futuro.
Similar opinión parece tener el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, don Juan José Oyarzún, quien en su calidad de participante en la firma del acuerdo referido, plantea tres ejes complementarios a éste, relacionados con: el rol de los municipios en la educación, con el proceso de formación de profesores y con la revisión de los contenidos curriculares y metodológicos de la enseñanza.
En cuanto a los aspectos socio-culturales, pareciera no aventurado postular que los avances logrados en los aspectos económicos entre las primeras décadas de los siglos XX y XXI en nuestro país, son sustantivamente superiores a aquellos obtenidos en el ámbito socio-cultural.
Si el problema del centenario fue “la cuestión social”, podríamos afirmar, a modo de figuración analítica, que el problema del Bicentenario es “la cuestión individual”. El Chile actual se desarrolla en un marco definido por el orden neoliberal, en donde los valores relevantes giran en torno al poder económico, postergando valores éticos, quebrando las esencias del pensamiento, reemplazando las responsabilidades sociales por un individualismo a ultranza, y la solidaridad por el exitismo.
El modelo ha tenido una capacidad excepcional para convertir a aquellos que antes eran rebeldes. La educación crítica y liberadora es reemplazada por el mercado de la educación, en donde importa más la rentabilidad que el aprendizaje.
La sociedad civil se observa alejada de la clase política.
Al político del 2000 le interesa más una exposición mediática que el trabajo anónimo pero eficaz, en una comisión parlamentaria. Lo relevante parece ser la levedad de la apariencia.
Si bien en la Comisión Bicentenario se observan esfuerzos para reorientar el foco nacional (3 de los 5 Premios Bicentenario han sido entregados a personajes de la cultura y de la historia, existe el premio a la Escuela Solidaria, y se han publicado ediciones de libros relativos a nuestra identidad social y cultural), esto no parece suficiente.
De la Revista OCCIDENTE Nro. 401 2009, Autorizada para el Fortín Del Estrecho.