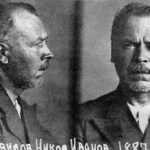Dos siglos de independencia. La historia de nuestro continente es corta. La historia de su literatura y, en este caso, del cuento, tambien lo es. Sin embargo, las posibilidades de narración que surgen en Latinoamérica y los caminos que sigue la imaginación llegan a ser tan infinitos como fascinantes. Senderos que se bifurcan, una y otra vez.
Un excelente panorama de la historia y evolución del cuento hispanoamericano – desde sus inicios en el Romanticismo hasta nuestros días- es la “Antología de cuentos hispanoamericanos”, de Mario Rodriguez Fernández, que Editorial Universitaria acaba de reeditar por trigésima vez. Ella muestra dos aspectos fundamentales que definen el cuento en nuestro continente. El primero, la presencia de las tierras hispanoamericanas impregnadas de magia, desde siempre poseedoras de una mitología riquísima y variada, como la griega o la romana. El segundo, el conflicto que se instauró con la llegada de los colonos (conquistadores) españoles: la lucha entre dos fuerzas opuestas que, como veremos, no abandona más los escenarios ficticios de estas regiones.
El Romanticismo fue el primer movimiento artístico importado desde Europa a principios del siglo XIX y con él, ese idealismo trágico que intentaría resolver la dualidad entre la oscura “barbarie” de los pueblos americanos y las luces de la civilización europea. La ignorancia y la pobreza de un lado se enfrentaban al progreso y la opulencia del otro. El campo, el desierto o la selva frente a la ciudad y el concreto. Así gestaron los diferentes pueblos y naciones este continente. Con mucho de acá y mucho de allá. Y la lucha se instaló obsesiva, brutal.
LA SELVA PROFUNDA
La geografía, opulenta y diversa, es un condimento sabrosísimo a la hora de escribir. Tomemos como ejemplo los cuentos de Horacio Quiroga, el extraordinario escritor uruguayo, cuyos relatos no serían lo mismo sin la profusa y amenazante vegetación de la selva. Sus personajes son muchas veces animales salvajes (un tigre que vive en el mundo humano, por ejemplo) y muy bien lo ayudan a ilustrar el tópico de la muerte que lo obsesiona, y la inexorable derrota del hombre ante la barbarie del trópico. Por más que el hombre luche contra ella, jamás logra vencerla. En este punto radica el feroz dramatismo de la obra de Quiroga, y su valor universal.
El contrapunto de Quiroga aparece más tarde en la genialidad de un Augusto Monterroso, quien vuelve a situarnos en una selva desnaturalizada, pero esta vez el cuento (“Mister Taylor”) tiene giros surrealistas que terminan por ridiculizar a esa misma naturaleza que parecían tan amenazante. El escritor hondureño-guatemalteco es un irreverente por excelencia y gran favor le hace a las letras hispanoamericanas liberándolas de cánones rígidos establecidos.
CRIOLLISMO VERSUS
COSMOPOLISMO
Pero, como decíamos más arriba, el cuento hispanoamericano no sólo se ha nutrido de su propio suelo y ambiente. Ha tenido desde siempre, como la denomina Octavio Paz, aquella “doble tentación”. Por un lado, la tierra nueva, el continente por descubrir. Por otro, el continente viejo, esa Europa dominante y cosmopolita que ha quedado atrás. Atrás, pero no ausente. Porque esa cultura es tan poderosa que se instala como parte de la propia esencia de la literatura hispanoamericana. Si se importó con fuerza y sangre fue para quedarse. Es una realidad innegable, a pesar de que, citando a Octavio Paz una vez más, habitemos en la periferia de esa cultura. No somos del centro ni nos pertenece totalmente, por más que la anhelemos. La tradición Europea es algo impuesto y lejano para la mayoría- , pero no por eso menos verdadero a la hora de definir el ser americano.
Entonces, el cuento hispanoamericano es reflejo de esa dualidad a la que se vio expuesto desde siempre nuestro continente. El otro y yo, pero siempre hay otro. Estirando un poco más esta misma dualidad, llegará Jorge Luis Borges a establecer que “ese otro” es “él mismo”. Yo mismo. Por eso, el sujeto o protagonista aparecerá después como un ser fragmentado, difuso. Fácil (y fascinante) es advertir aquí la compleja neurosis que aqueja al carácter hispanoamericano; pueblos siempre divididos, sintiéndose menos cosa que el que viene de afuera, haciendo eco del extranjero culto y poderoso que llega a imponer sus hábitos y costumbres al del hemisferio sur, el de abajo, el indio, aborigen, natural. No sé si los hay, pero sería interesante revisar estudios al respecto. ¿Qué habrá realmente detrás de ese modo hospitalario del chileno, por ejemplo? ¿Acaso una mera necesidad de servilismo y postergación?
“El Sur”, el cuento de Jorge Luis Borges aquí antologazo, trata precisamente de un hombre que ve postergada, una y otra vez, la ansiada lectura de “Las mil y una noches”. Siempre ha querido sumergirse en ella, pero se sucede, más allá de un control, un hecho tras otro, impidiéndoselo. No hay caso. El hispanoamericano es un ser que no logra sentirse pleno, integro. Que no logra resolver el conflicto. La dualidad es su esencia y muere en ella.
Volvamos al Romanticismo y al clásico cuento “El Matadero”, del argentino Esteban Echeverría, con el cual toda antología de cuento hispanoamericano debe necesariamente comenzar. La realidad está aquí claramente dividida en dos bandos: Federales y unitarios. La brutalidad del matadero es una metáfora del gobierno argentino, en ese entonces liderado por Juan Martinez de Rosas. Este tirano simboliza la bestialidad del pueblo, frente a los rebeldes, representantes de los hombres decentes e ilustrados, amigos de la libertad.
Después de tantos nobles ideales no alcanzados, se instala la crudeza del Naturalismo, y uno de sus mejor es exponentes el colombiano Tomás Charrasquilla. Este autor usa el colonialismo a tal extremo, que muchas veces su lenguaje popular es imposible de descifrar. No sabrán hablar ni tendrán que comer, pero sus pintorescos personajes del bajo pueblo se relacionan de igual a igual con San Pedro, Dios o el Demonio. Es más un bondadoso y humilde Peralta llega a engañar al mismísimo Lucifer. Los elementos ultrarreligiosos los utiliza el autor con el sólo propósito de burlarse de ellos.
Si Tomás Charrasquilla es un autor que usa preferentemente la ironía y el humor para ilustrar una realidad que raya en la miseria, el chileno Baldomero Lillo, naturalista como el colombiano, muestra dolor e injusticia, submundos en el que viven grupos sociales marginales, como en Chile son los mineros o los pescadores. Expuestos a los peligros de los mil demonios, los personajes de Baldomero Lillo se enfrentan al horror desenmascarado, a la más cruel cara de la realidad deshumanizada. La naturaleza no tiene misericordia con los pobres ni débiles.
EL MODERNISMO Y
“LO REAL MARAVILLOSO”
Un salto importante en la Literatura Hispanoamericana ocurre con el Modernismo. Importado también de Europa, y es Rubén Darío su más fiel exponente. El nicaragüense escribe orgulloso de la fascinación que siente por la cultura europea. Como él, son varios los autores que en esta época viven en Francia o en España y empapados de la sensualidad e imaginismo imperantes allá, hacen en su obra convivir ninfas y bellezas parisinas, noches bohemias y piedras preciosas. El resultado, especialmente en Rubén Darío, es una prosa poética realmente encantadora, demarcada por una atmósfera elegante y cosmopolita. Pero los modernistas no abandonan la lucha. Se entregan con fiereza al rescate de su propia identidad. Surge el Nacionalismo. Se abren las primeras ventanas del deseo y de la sensualidad sin la mancha pecadora de la Iglesia.
Quien mejor supo describir el espíritu, el pathos… (del griego: lo que se siente, estados del alma, tristeza, pasión; uno de los tres modos de persuasión en la retórica, según Aristóteles, etc.)… latinoamericano, fue sin duda Alejo Carpentier, autor de “Los pasos perdidos”, al concebir lo que llamó “lo real maravilloso”. El Realismo Mágico, es la esencia del continente, del nuevo paraíso. Un mundo inexplorado donde lo imaginario cobra vida y todo puede suceder. La realidad cotidiana de los pueblos es interferida por lo alegórico y mitológico. La naturaleza está tan o más viva que los eres humanos, y cobra fuerzas insospechadas.
En el ya clásico prólogo de su obra “El reino de este mundo”, Alejo Carpentier sostiene que la realidad del continente está marcada por una confusión de órdenes y tiempos. Y, en esta mezcla arbitraria de tradiciones, surge lo real, maravilloso, con una fuerza y una creatividad sorprendentes.
Poco más tarde, eso sí, lo real maravilloso dará paso a lo surrealista y absurdo, en autores como el argentino Julio Cortazar, el mexicano Juan José Arreola y el chileno Juan Emar. Y pavimentando el camino al boom latinoamericano, aparecen la chilena María Luisa Bombal y el mexicano Juan Rulfo. Por un instante detengámonos en María Luisa Bombal, por dos importantes puntos a señalar: primero, visualicemos la preocupación por la complejidad psicológica de los personajes. Ya no sólo importan los hechos exteriores sino que cobra relevancia en engranaje interno de los protagonistas. Y en segundo lugar por otro lado María luisa Bombal sitúa mujeres en roles protagónicos y comienza una lucha sin vuelta atrás por desenmascarar el machismo imperante en las sociedades latinoamericanas.
OBSESIÓN CON EL PODER
Más tarde el chileno José Donoso, el peruano Mario Vargas Llosa y el colombiano Gabriel García Márquez impulsarán la narrativa hispanoamericana hasta parajes que los situarán en un Olimpo universal. Las letras hispanoamericanas han encontrado su propia identidad, a pesar de que muchas veces siga apareciendo como protagonista el ser poco definido, dividido entre el aquí (Nuevo Mundo) y el allá (Viejo Mundo), entre el espíritu salvaje y el ser culto y racional.
La uruguaya Cristina Peri-Rossi es una de las voces que mejor retrata el absurdo del mundo moderno. La crueldad que hay detrás del orden establecido, el autoritarismo podrido del Estado, la barbarie detrás de “la legalidad y el orden”.
Así como ella, otros autores también se obsesionarán con el tema del poder (los mexicanos, por ejemplo, se concentraron en los años de la revolución), producto de los crímenes cometidos por regímenes militares que gobernaron el continente a mediados del siglo XX. Los escritores se veían enfrentados a la censura, al exilio o al silencio. Pero muchos se refugiaron en el absurdo y el hiperrealismo para no abandonar la denuncia y la resistencia. Son los años ’70 del postboom, y el lenguaje se vuelca a la desconstrucción, a través de la ironía y de la parodia, a la dramatización del horror.
La antología de Mario Rodriguez Fernández cierra con relatos de fines del siglo XX de el peruano Bryce Echenique, el cubano Reinaldo Arenas y el argentino Ricardo Piglia. Los tres seguirán mostrando las realidades de sus propias calles respectivamente: el crimen, las armas, el tiroteo, el abuso de poder, el engaño, la soledad, la huida, la herida. Como si esta América Latina jamás se fuera a curar de sus heridas,. El lenguaje cambia y se reinventa, pero la herida sigue siendo la misma. Ricardo Piglia (como lo hizo Julio Cortazar, Augusto Monterroso y Cristina Peri-Rosi), entre otros, reflexiona sobre el sentido del discurso dentro del discurso, a medida que transcurre la acción dramática. Rompe límites, desarticula mundos, busca verdades. Pero, qué queda: las debilidades humanas: el egoísmo, el odio, la envidia, la ambición. El caos: los malos sueltos, los buenos presos. Y la resignación; el refugio en la escritura como compensación a toda lucha inútil que hasta ahora se ha emprendido y, finalmente, perdido.
La conclusión: voces, como serpientes voraces, se deslizan en arenas movedizas. En constante conflicto entre la civilización europea y las raíces precolombinas. Una América Latina dividida, heterogénea, diversa. Ávida, insaciable de sangre, movimiento, melodía y sabores nuevos. Bendita y maldita a la vez. Desmedida. Es el equilibrio entre esos extremos donde se hace día a día la vida y, por supuesto, la literatura.
Antología de cuentos Hispano-americanos.
Mario Rodriguez Fernández.
Editorial Universitaria.
Santiago Chile.
Por: JESSICA ATAL K.