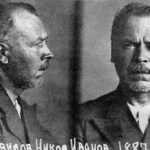DICCIONARIO DE FILOSOFÍA NICOLA ABBAGNANO ACTUALIZADO Y AUMENTADO
POR GIOVANNI FORNERO, FONDO CULTURA ECONÓMICA, MÉXICO.
Yo, del latín: ego; del inglés: I self; del francés: moi; del alemán: Ich; del italiano: io.
Este pronombre, con el cual los humanos nos designamos a sí mismo, se ha vuelto objeto de investigación filosófica desde el momento en que la referencia del humano sobre sí mismo, como reflexión acerca de sí mismo, o conciencia, se tomó como definición del humano. Esto ha ocurrido con Descartes, y a partir de Descartes, precisamente, el problema del yo se colocó por vez primera en términos explícitos: “¿Qué es lo que soy yo? –pregunta Descartes- Una cosa que piensa. Pero ¿qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, concibe, afirma, niega, quiere y no quiere, imagina y siente. Por cierto que no es poco si todo esto pertenece a mi naturaleza. Pero ¿por qué no le pertenecerían (…)? “Es de suyo evidente que soy yo el que duda, entiende y desea y que no hay necesidad de agregar nada para explicarlo” (Med., II). Según se ve, la posición del problema del yo aquí va seguida de su solución: el yo es conciencia, esto es, relación consigo mismo, subjetividad. Esta es la primera de las interpretaciones históricas del yo. Pueden enumerarse a continuación las interpretaciones siguientes: el yo como autoconciencia; el yo como unidad; el yo como relación.
1/4 La definición cartesiana del yo como conciencia fue inmediatamente acogida e incorporada a la tradición filosófica. John Locke, filósofo inglés, la hizo suya y la reelaboró con la finalidad de justificar una característica formal del yo: la unidad o identidad. Decía: “Cuando vemos, oímos, olemos, gustamos, tocamos, meditamos o deseamos algo, es que sabemos que hacemos cualquiera de estas cosas. Así acontece siempre respecto a nuestras sensaciones y percepciones actuales y precisamente por eso cada quien es para sí mismo aquello que llama sí mismo, sin que se considere en este caso si el mismo sí mismo se continúa en la misma o en diversas sustancias. Porque como el tener conciencia siempre acompaña al pensamiento y eso es lo que hace que cada uno sea lo que se llama sí mismo, y de ese modo se distingue a sí mismo de todas las demás cosas pensantes, en eso solamente consiste la identidad personal”. (Essay, II 27, 11). En otros términos, según Locke, la identidad del yo no está fundada en la unidad o simplicidad de la sustancia-alma sino únicamente en la conciencia y es, antes bien, esta coincidencia en cuanto se reconoce en la diversidad de sus manifestaciones.
Leibniz, a pesar de insistir acerca de la importancia de lo que denomina conciencia o sentimiento del yo, no consideró que ella sola constituyera la identidad personal y le agregó “la identidad física y real” (Nouv.ess., II, 27, 10). Este punto de vista aparece expresado con frecuencia en la filosofía moderna y contemporánea, que a veces ha acentuando el carácter activo o volitivo de la conciencia. Así lo hizo Maine de Biran, por ejemplo. “La causalidad o la fuerza, o sea el yo –ha dicho-, se manifiesta a sí misma mediante su solo efecto o el sentimiento inmediato del esfuerzo que acompaña todo movimiento acto voluntario y, precisamente, como el primer rayo directo, la primera luz que acoge la mirada interior de la mente” (Nouv. Ess. D’anthropologie. II, 1). El yo es para el filósofo francés (Marie Francois PierreGonthier de Biran) Maine de Biran, de tal manera, la conciencia originaria del esfuerzo. Pero la mejor expresión de la doctrina del yo como conciencia es la dada por Kant: “Yo como pensante –decía Kant–, soy un objeto del sentido interno y me denomino alma. Lo que es objeto del sentido exterior se denomina cuerpo. Por lo tanto, la expresión yo, como ser pensante, designa ya al objeto de la psicología que puede denominarse la doctrina racional del alma, cuando el yo del alma no quiere saber más de los que, independientemente de la experiencia (la cual me determina más cerca y en concreto), puede ser concluido a través de este concepto del yo presente en todo pensamiento” (Crít. R. pura, Dialéctica, II, cap. 1). Al lado de este yo “como objeto del sentido interno” o sea conciencia (cf.Pról. 46), Kant, admite luego otra especie de yo que señala el paso a una segunda interpretación de este concepto. La interpretación del yo como conciencia es frecuente en la filosofía moderna y contemporánea. Decía el filósofo italiano Antonio Rosmini Serbati: “La palabra yo une al concepto general del alma, la relación del alma consigo misma, relación de identidad; contiene, por lo tanto, un segundo elemento distinto del concepto del alma, es un alma que se percibe a sí misma, se pronuncia, se expresa” (Psicol., &).
2/4.- La interpretación del yo, como Autoconsciencia nace de la distinción que hiciera Kant, entre el yo como objeto de la percepción o del sentido interno y el yo como sujeto del pensamiento o de la apercepción pura, (acto de tomar conciencia) o sea, el yo de la reflexión. Esta distinción, que en Kant, nunca podría conducir una sustancialización metafísica del yo, dada la funcionalidad que Kant atribuye al yo mismo, habría de ser tomada por el filosofo alemán Johann Gottlieb Fichte, como punto de partida para la doctrina del Yo absoluto. El yo de la reflexión o de la apercepción pura es, según Kant, la condición última del conocer, y Fichte, lo hace el creador de la realidad. “En cuanto es absoluto -dice-, el yo es infinito e ilimitado. Pone todo lo que es y lo que no pone no es (para él; pero fuera de él no existe nada). Pero todo lo que pone, lo pone como Yo y pone el Yo como todo lo que pone. Por lo tanto, en este respecto el Yo abraza en sí la realidad total, o sea, una realidad infinita e ilimitada”. (Wissenschaftslehre, 1794, III, 5, II) Estas tesis fueron adoptadas y ampliadas por el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, gracias al cual resultaron ser una de las expresiones características del Romanticismo. En el escrito EL Yo como principio de filosofía o lo incondicionado en el saber humano 1795, identificó al Yo de Fichte con la sustancia de Spinoza. “Me he vuelto spinozista –escribía Schelling a Hegel, con ocasión de este escrito–: ¿deseas saber por qué? Para Spinoza el mundo es todo, para mí todo es el yo”. Y aún cuando Hegel negara esta tesis, considerando como saber absoluto (y, por lo tanto, también como realidad absoluta) un saber en el cual la distinción entre el Yo y el no Yo, entre lo subjetivo y lo objetivo, llegaba a desaparecer, también comparte la tesis del carácter infinito del Yo.
“El Yo –dice-, esta inmediata conciencia de sí mismo, aparece en primer lugar (también él), por un lado como inmediato, por el otro, después, como notorio en un sentido mucho más elevado que cualquiera otra representación. Toda otra cosa notoria pertenece por cierto, en efecto, al Yo, pero al mismo tiempo es todavía diferente y además es un contenido accidental; el Yo, en cambio, es la simple certeza de sí mismo. Pero el Yo general es también, a la vez, concreto o, mejor aún, el Yo es lo concretísimo, la conciencia de sí mismo como de un mundo infinitamente múltiple” (Wissenschaft der Logik – trad: La ciencia de la lógica-, I libro I; trad. ital. I, pp. 65-66). Gentile volvió de nuevo a la posición fichteana y romántica al decir: “El yo es, sí, el individuo, pero el individuo como sujeto, el cual no tiene nada que oponer a sí mismo y que halla todo en sí mismo y, por lo tanto, es el concreto actual universal. Ahora bien, este Yo, que es el mismo absoluto, es en cuanto se pone; es causa sui” (signif: causa de sí mismo)” Teoría generale dello spirito, XVII,7).
3/4 Ya la interpretación del yo como conciencia y como conciencia de sí mismo, se insiste a veces en un carácter formal del yo, o sea, en su ‘unidad’ o identidad. Se ha visto que para Locke, el yo es la conciencia en cuanto funda la identidad personal, y para Kant el yo de la reflexión es “la unidad de las apercepción pura” (Crit, R. pura 16). El filósofo escocés David Hume, el mismo había visto en una determinada forma de unidad, así fuera ficticia, el carácter fundamental del yo, que había comparado con una república, que puede cambiar en los hombre que la gobiernan, como también en su constitución y sus leyes, sin perder su identidad.
El hombre de igual modo, puede cambiar sus impresiones y sus ideas, y sigue siendo el mismo yo (Teatrise, I, 4,6). Sin embargo, para Hume, según se observa en esta imagen, la unidad del yo no es absoluta o rigurosa; es una unidad formal y aproximativa fundada en la relativa constancia de determinadas relaciones entre las partes o los momentos del yo. Este punto de vista da cuenta, mejor del que afirma la rigurosa unidad del yo, de los límites y de los peligros a los que el yo está sujeto en la experiencia efectiva.
4/4 El concepto del yo como ‘relación’, nace del reconocimiento del carácter más llamativo con que el yo, se presenta a esta experiencia: el carácter de la problematicidad, por el cual es una formación inestable y puede estar sujeto a la enfermedad y a la muerte. La noción de relación es, en efecto, más genérica y menos comprometida que la noción de unidad. La unidad es una forma de relación necesaria, inmutable y absoluta; una relación puede ser más o menos estable y puede romperse. Precisamente, desde el punto de vista de la “enfermedad mortal” del yo, que es la desesperación. El filósofo danés Soren Kierkegaard, lo definió como “una relación que se corresponde consigo misma”. El humano es una síntesis del alma y del cuerpo, de infinito y de finito, de libertad y de necesidad, etc. Una síntesis es una relación y el retorno a esta relación, o sea la relación de la relación consigo misma, es el yo del humano (Die Krankheit zum tode –Trad: La enfermedad es mortal-, 1849, cap1). Y agrega que precisamente en cuanto relación consigo mismo, el yo es la relación con otro, o sea, con el mundo, con los otros humanos y con Dios. Acerca de esta segunda relación insisten a veces los filósofos contemporáneos. Decía Satayana: “Cuando digo yo, el término sugiere un humano, uno entre los muchos que viven en un mundo que está en contraste con su pensamiento, el cual aún lo domina” (Scepticism and Animal Faith, 1923, ed1955, p. 22; Trad: Escepticismo y fe animal, 1952). Desde este punto de vista diferente, Scheler llega a un concepto análogo del yo: “Con la palabra yo -dice- se halla conectada una alusión, por una parte a un tú, por otras, a un mundo exterior. Dios, por ejemplo, puede ser una persona pero no un yo, ya que para él no existen ni un tú ni un mundo externo” (Formalismus, etc., p. 405). Y precisamente de esta relación se vale Heidegger, para definir el yo. “Pues ni siquiera la afirmación del ‘YO pienso algo’ resulta suficientemente determinada por permanecer indeterminado el ‘algo’. Si por éste se comprende un ente intramundano, entonces entra tácitamente en ello el supuesto de un mundo. Y justo este fenómeno contribuye a determinar la constitución del ser yo, si por lo demás ha de poder ser éste algo así como un ‘Yo pienso algo’. Al decir yo ser refiere al ente que encada caso soy yo como un yo-soy-en-el-mundo” (Sein und Zeit, 64; Trad: El ser y el tiempo, México, 1962, FCE). En forma sólo aparentemente paradójica, Sartre, afirma en un ensayo de 1937: “Nosotros demostraremos que el yo no está ni formal ni materialmente en la conciencia; está fuera, en el mundo. Es un ser del mundo, como el yo de otro” (Recherches Philosophiques, 1936-1937; Trad. al ingl. The Trascendence of the ego, Nueva York 1958, p. 32). En el mismo sentido afirma el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty:
“La primera verdad es desde luego, ‘YO PIENSO’, pero a condición de que se entienda por ello ‘yo soy a mi mismo’ siendo en el mundo” (Phénoménologie de la perception, 1945; Trad. esp.: Fenomenología de la percepción. México 1957. FCE, pp. 446-447). Considerado en su relación con el mundo, el yo es a veces determinado por su carácter activo, su capacidad de iniciativa, su poder proyectante o anticipatorio. Dice el psicólogo-filósofo estadounidense John Dewey. “Decir en forma significativa ‘Yo pienso, creo, deseo’, en vez de simplemente ‘se piensa, se cree, se desea’, es aceptar y afirmar una responsabilidad y hacer una reivindicación. No quiere decir que el yo sea la fuente o el autor del pensamiento o de la afirmación o su exclusiva sede. Significa que el yo se identifica en cuanto concentrada organización de energías (en el sentido de concentrar las consecuencias de éstas) con una creencia o sentimiento de origen independiente y eterno” (La experiencia y la naturaleza, México, 1948, FCE. pp., 192-193). Precisamente tales caracteres constituyen actualmente el esquema general para el estudio experimental de la personalidad, que es uno de los objetos principales de la psicología. El yo se distingue de la personalidad, que es la organización de los modos en que el individuo inteligente proyecta sus comportamientos en el mundo sólo como la parte de la personalidad misma conocida por el individuo interesado y a la cual, por lo tanto, hace referencia al decir “YO”.
La personalidad, por otra parte, es más amplia: incluye también zonas oscuras o en penumbra, las esferas de la ignorancia más o menos querida y no querida, que caracterizan el proyecto total de las relaciones del individuo con el mundo. A.N.