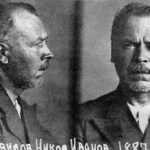CONCEPTOS PRELIMINARES
En América el diálogo y los acuerdos sociales han experimentado períodos de luces y sombras, de avances y retrocesos, de auge y depresión, pero jamás han desaparecido de la escena pública. Por el contrario, en general han demostrado vitalidad e idoneidad. Hoy en Chile se ha reafirmado su valor para lograr una sociedad más inclusiva y participativa.
Es interesante evocar que las primeras experiencias de diálogo y acuerdos sociales ocurrieron en Europa, a partir de 1938. La práctica del diálogo social y el logro de acuerdos sociales no son ajenas a nuestro continente: la primera experiencia ocurrió en 1945 (Triángulo de Esquintla, Guatemala), seguida por el Pacto Obrero-Industrial (México, 1945) y el Pacto de Advenimiento Obrero-Patronal (Venezuela, 1958). Mediante esos acuerdos principalmente se intentó fortalecer la institucionalidad democrática a la vez que promover el establecimiento o reformas de la legislación laboral y de las relaciones de trabajo. En una segunda fase esas experiencias fueron seguidas por el Acta de Compromiso Nacional (Argentina, 1973) y la alianza para la producción (México, 1977). Tales prácticas se multiplicaron en la década de los años ’80 en Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, generalmente culminadas son sendos acuerdos sociales principalmente destinados a atender efectos de políticas de ajuste económico o a establecer cierta participación social en organismos de planificación y en procesos de transición política. Desde los años ’90 el Dialogo Social ha tenido como eje central procurar consensos en la atención de impactos generados por los actuales procesos de cambios económicos y tecnológicos en el marco de la globalización y de transiciones hacia regímenes democráticos. Tal es el caso de lo ocurrido en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela.
Las experiencias habidas han tenido varias motivaciones y expresiones. Los resultados alcanzados no han sido parejos entre los países ni al interior de cada país por cuanto representan disparidades derivadas de las distintas condiciones existentes en cada lugar u oportunidad en que el diálogo y acuerdos han tenido lugar. El renovado interés actual por el diálogo y los acuerdos sociales se manifiestan principalmente en declaraciones y compromisos propuestos o adoptados por los sujetos directos de las relaciones de trabajo, los Gobiernos y organismos internacionales, así como en el marco de procesos de integración y de libre comercio.
Los términos diálogo social y acuerdo social no son sinónimos aun cuando están estrechamente vinculados. El diálogo social es el método y el acuerdo o pacto social es el posible resultado del diálogo. Aunque no existe un concepto unívoco (sin un solo significado) de diálogo social se puede sostener que en cuanto al diálogo es un intercambio de ideas, cometarios y proposiciones mediante una discusión abierta en la que se considera lo positivo y negativo de cada planteamiento compartido, diverso o contradictorio. Lo social resulta determinado por el ámbito colectivo de los intereses comprometidos, por el carácter colectivo de la representación de los dialogantes y por el ámbito colectivo de radicación de sus resultados. En lo que corresponde, el diálogo social es una expresión de la autonomía colectiva.
En un sentido amplio el diálogo social es un proceso formal o informal de carácter permanente o transitorio, que puede conducir a la adopción de acuerdos en las materias que las partes han determinado como objeto de diálogo. Refleja una actitud de busqueda de compromisos y aunque no excluye el recurso al conflicto opta por intentar el logro de acuerdos mediante concesiones recíprocas recurriendo al intercambio de argumentos y presiones en apoyo de los intereses diferentes de las partes.
Atendiendo A la naturaleza de las materias objeto del diálogo, el acuerdo social o pacto social resultante, por lo general, es de carácter multitemático lo que no excluye la posibilidad de que abarcan sólo un tema o que tengan un tema como eje central y otros adicionales.
Los acuerdos sociales presentan diversas modalidades. De una parte suelen ser “acuerdos para acordar” en los que las partes, junto con reconocerse recíprocamente como representantes de determinados colectivos e intereses, determinan materias, procedimientos y estrategias para dialogar y convenir acuerdos que desarrollen los compromisos inicialmente contraídos. Otros, tienen contenidos declarativos, normativos y prestacionales que las partes se comprometen a dar cumplimiento. Otros presentan ambos caracteres u otros adicionales. Sus contenidos responden tanto a la necesidad de dar solución a problemas o conflictos preexistentes como a la conveniencia de prevenir los que en el futuro puedan ocurrir. A esa finalidad reactiva se agregan otras propositivas y proactivas como, por ejemplo, la construcción y puesta en marcha de nuevos modelos de relaciones de trabajo en renovados marcos sociales, económicos y políticos.
Al igual que los diálogos que los anteceden, los acuerdos o pactos pueden ser bipartitos, tripartitos o multipartitos, según la naturaleza de los sujetos que participan. En cuanto al nivel tienden a ser macrosociales y tener la condición de intersectoriales e interprofesionales y de comprender a todo o gran parte del territorio nacional. Lo anterior no excluye la existencia de acuerdos en niveles menores, lo que conlleva la necesidad de que el acuerdo –o acuerdos complementarios- contengan cláusulas que aseguren la coherencia y coordinación de los acuerdos sociales establecidos en diferentes niveles para asegurar la eficacia y eficiencia de todos ellos.
En general la actual legislación del trabajo ni el resto del ordenamiento jurídico regulan lo referido a los efectos vinculantes del acuerdo social. El grado de coercibilidad (la posibilidad de imponer el cumplimiento) que asegure el cumplimiento de los compromisos convenidos radica en el RESPETO que las partes den a sus obligaciones, o sea, el cumplimiento voluntario de lo acordado, o bien en la inclusión de lo convenido en actos jurídicos y regulados en la legislación vigente, de carácter autónomo (por ejemplo, en convenciones colectivas de trabajo) o heterónomos ( que esta sometido a un poder externo o determinado por este) como los actos administrativos realizados en dentro de los ámbitos de acción legalmente autorizados a los entes administrativos (por ejemplo , lo Ministerios del trabajo y entidades públicas del sector trabajo), o la adopción de legislación que de imperatividad a los consensos logrados.
Sobre el particular se debe tener presente que el uso de las convenciones colectivas resultantes de la negociación colectiva presenta serios problemas en los países en los que la negociación colectiva tiene limitaciones legales respecto de su cobertura temática y personal y es posible sólo – o predominantemente- en el nivel de la empresa. De otra parte el recurso a la vía legislativa conlleva la posibilidad de que la normativa no asegure la plena vigencia de lo acordado por las partes en ejercicio de su autonomía colectiva. Por lo tanto, los efectos vinculantes del acuerdo social están preferentemente radicados en el cumplimiento voluntario de las partes. De ello se desprende que debe darse especial relevancia al establecimiento, desarrollo y consolidación de una cultura de diálogo social.
SUJETOS Y TIPOLOGÍA
Son sujetos directos las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, lo que no excluye la participación directa o indirecta del estado y de ciertos grupos y organizaciones sociales, si el tratamiento de las materias objeto del diálogo o del acuerdo así lo exigen. En consecuencia el diálogo y acuerdos sociales pueden ser bipartitos (organizaciones de trabajadores y empleadores, organizaciones de trabajadores y el Estado u organizaciones de empleadores y el Estado), Tripartitos (organizaciones de trabajadores y de empleadores y el Estado), o multipartitos (tripartitos adicionados con organizaciones de la sociedad civil y grupos de intereses).
ÁMBITOS TEMÁTICOS
La cobertura temática del diálogo y del acuerdo social comprende principalmente lo sociolaboral y materias referidas al desarrollo económico y social. También suele comprender asuntos coyunturales, incluidos los de naturaleza política.
FUNCIONES Y FINALIDADES
El diálogo social puede tener finalidades informativas o de intercambio de opiniones. También puede tener por objeto lograr adhesiones legitimantes, recibir asesoramiento o movilizar apoyos a decisiones adoptadas por una de las partes o en otros ámbitos. Su finalidad más significativa es la construcción de acuerdos entre las partes (diálogo social concertante). En tal sentido el diálogo es el camino para alcanzar consensos. Aunque ese objetivo no sea logrado, intentarlo es una forma pedagógica social convocadora a seguir experimentándolo, eliminando o disminuyendo sus carencias.
En ese contexto el diálogo y el acuerdo social son instrumentos idóneos para alcanzar mayores niveles de democracia, participación y paz social.
La búsqueda y establecimiento de apropiados niveles de consenso mediante el diálogo y los acuerdos sociales facilita acceder a mayores niveles de gobernabilidad democrática, aumentando el grado de cohesión y disminuyendo las heterogeneidades (disminuyendo las diferencias) marginadoras y excluyentes. En ese sentido el diálogo y los acuerdos son instrumentos democratizadores por cuanto permiten compartir espacios del poder decisorio (relativo a la decisión) en lo concerniente a las relaciones de trabajo y al entorno socioeconómico y político en que éstas se desenvuelven. A la vez el diálogo y los acuerdos sociales eficientes e idóneos contribuyen significativamente a la profundización, extensión y consolidación de la democracia; elemento de gran importancia para la inserción positiva de las sociedades nacionales en la sociedad mundializada, propia de los actuales procesos de globalización.
Mediante el diálogo y los acuerdos sociales se es parte de procesos sociopolíticos y económicos y se tiene la condición de sujeto y no sólo de objeto de ellos, por lo que asume el carácter de instrumento de participación. En esa función permite intervenir en la adopción de decisiones referidas a la selección y asignación de prioridades y recursos como en la determinación y desarrollo de vías de acción para alcanzar ciertas metas. Asimismo permite intervenir en la adopción de decisiones atinentes al disfrute de los resultados de lo actuado y en la evaluación de lo decidido, actuado y distribuido.
A la vez el diálogo y los acuerdos facilitan la existencia de niveles apropiados de paz social al permitir la preeminencia de relaciones concertacionistas y no confrontacionales, canalizando tensiones y conflictos y, en su caso, revisando acuerdos básicos que sustentan a una sociedad democrática. Además aseguran que esos niveles de paz social posean los caracteres necesarios para su perfeccionamiento y fortalecimiento, de forma que coadyuven eficazmente a la extensión y profundización de un clima de paz social que disminuya el denominado “riesgo país” y que potencie la llamada “imagen país”. Ambas finalidades tienen particular importancia en la sociedad globalizada en que vivimos.
Cabe advertir que la paz social no suprime el conflicto sino que lo regula y ordena, lo previene y soluciona, procurando que el diálogo y los acuerdos sociales tengan preeminencia sobre el conflicto. La paz se potencia en la medida en que existen medios y métodos idóneos para prevenirlos y solucionarlos, evitando –en la medida de lo posible- el recurso a la fuerza o a la violencia, en todas sus expresiones. En consecuencia, la paz no se alcanza sólo mediante la ausencia o el cese de un conflicto, ni ella está asegurada sólo por la tranquilidad, quietud y sosiego resultantes de esa ausencia o cesación. Sin duda, la paz no sólo es un valor opuesto a los disvalores (cualidad opuesta al valor) asignados al conflicto y la violencia sino que tiene el valor activo de rehacer y recomponer relaciones entre individuos y grupos y, sobre todo, permite convivir en forma armoniosa. Así entendida, la paz es principalmente una herramienta para la creación de espacios y ordenamientos que la hacen posible, la consolidan y la potencian. Vivir en paz y desarrollarse en paz tiene un significado más amplio que el de simplemente vivir sin conflictos y, en consecuencia, la paz “activa” tiende a asegurar una vida social más perfeccionada y más idónea para posibilitar la promoción y logro de otros valores fundamentales como los del acceso y goce de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia.
Cabe recordar que el diálogo no es ajeno a las normas laborales vinculadas a los Tratados de Libre Comercio existentes en América, incluidas las contenidas en los Acuerdos de Cooperación Laboral anexos al TLC de los EE.UU. y Chile. Al respecto resulta útil evocar que en las normas sobre la cooperación en materia social contenidas en el Acuerdo de Chile y la Unión Europea se otorga particular importancia a lo atingente al diálogo social y a la promoción de la “participación de los interlocutores sociales en las cuestiones relacionadas con las condiciones de vida y la integración de la sociedad”.
FACTORES CONDICIONANTES
Aunque viables, posibles y necesarios en las sociedades democráticas, el diálogo y los acuerdos sociales no presentan iguales características en todas ellas por cuanto sus peculiaridades resultan en gran parte determinadas por las tradiciones nacionales, la evolución de sus instituciones, la composición y características de sus liderazgos, y la muy variada naturaleza de las materias comprendidas y de los sectores sociales participantes.
En este contexto el diálogo y los acuerdos sociales requieren de la presencia de ciertos factores objetivos y subjetivos que los hagan posible, los potencien y aseguren.
FACTORES CONDICIONANTES OBJETIVOS (“CORPUS”)
Su “corpus” son los sujetos, materias, niveles, procedimientos, institucionalidad y entornos del diálogo. Entre esos factores existen claras interacciones y recíprocas influencias por lo que el estudio de cada uno de ellos debe incorporar la naturaleza y perspectivas de los otros. Así, por ejemplo, la naturaleza de las materias del diálogo y de los sujetos que intervienen y el nivel en que actúan determinan la condición restringida, amplia o extendida del diálogo social
En cuanto a los sujetos, el diálogo requiere que existan organizaciones sindicales y de empleadores, representativas y autónomas, con presencia en todos los niveles de actividad y capacidad para dialogar en todas las materias que sean objeto del diálogo. Para ello las organizaciones de trabajadores deben estar en pleno goce de la libertad sindical, las organizaciones de empleadores deben estar facultadas para dialogar y concertar acuerdos, y las entidades gubernamentales deben estar en condiciones de promover y apoyar los procesos de diálogo social.
En lo referente a las materias, su determinación, es el paso inicial del diálogo ya que el primer acuerdo de las partes se refiere a los temas que integran la agenda. Su naturaleza influye significativamente en la determinación de los sujetos que intervienen, en el nivel en que tiene lugar y en los procedimientos y medios para dar eficacia a lo convenido. Así, por ejemplo, si las materias comprendidas escapan del ámbito de actuación autónoma de las partes, sus diálogos y acuerdos deben incluir la identificación de las vías y medios para que lo dialogado y acordado pueda ser efectivamente implementado.
Respecto de los niveles, su idoneidad queda determinada por la naturaleza de las materias objeto del diálogo y de los sujetos que en él participan. Por ello no resulta apropiada la determinación exclusiva y excluyente de sólo un nivel para el diálogo social. Por el contrario, ese diálogo será más eficaz si puede tener lugar en diferentes niveles. En tal caso, la resultante pluralidad de niveles obliga a definir las correlaciones, concordancias, coordinaciones y articulaciones que eviten la ocurrencia de diálogos “en cascada”, que se conviertan en instancias diversas para negociar un mismo asunto.
Las experiencias en la región americana dan cuenta de diálogos sociales y, en su caso, de acuerdos sociales en el nivel nacional intersectorial y sectorial. En el nivel de la empresa y del establecimiento del diálogo se ha manifestado a través de la negociación colectiva.
Se debate acerca de la conveniencia o necesidad de que el diálogo social y la adopción de acuerdos sociales estén sujetos a procedimientos pre-establecidos. Al respecto hay quienes estiman que la determinación previa de esos procedimientos contribuye a promover dichos diálogos y acuerdos, y quienes sostienen que tal determinación rigidiza y burocratiza ambos procedimientos. Si se acepta que es conveniente o necesario que existan procedimientos, el debate se traslada a dos asuntos principales: ¿quién y cómo se establece el o los procedimientos?, y ¿cuánto procedimiento y cuanta rigidez o flexibilidad del procedimiento?
Al respecto creo que resulta útil evocar la fórmula acogida en el Convenio Núm. 154 de la OIT, sobre el fomento de la negociación colectiva (1981), en el que se establece la necesidad de que la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la influencia o el carácter impropio de tales reglas; que las medidas para fomentar la negociación colectiva no deben ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva, y que las medidas sean objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos, entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y trabajadores.
Lo concerniente a la institucionalidad del diálogo y acuerdos sociales es objeto de debates y dudas similares a las recién expresadas. Para algunos la institucionalización del diálogo lo podría tornar inane (de inanición o inútil) o transformarlo en algo sólo formalmente existente, lo que afectaría la efectividad de los acuerdos que origine. Para otros la institucionalización es determinante para asegurar la eficacia del diálogo y de los acuerdos resultantes. Estimo que, por lo menos, se deberían contemplar la existencia de medios y recursos para: (a) proporcionar o facilitar el acceso a las informaciones macro y micro económicas y de otra naturaleza, que faciliten y enriquezcan el diálogo y la adopción de acuerdos, y: (b) facilitar el acceso de las partes a servicios de asesoría y servicios de formación y capacitación para el diálogo social, así como a servicios para prevenir y solucionar conflictos derivados de la interpretación o aplicación de los acuerdos adoptados.
Como el diálogo y los acuerdos no ocurren aislados, su viabilidad e idoneidad resultan en gran parte determinadas por la naturaleza de los entornos institucionales, políticos y económicos nacionales e internacionales en los que tienen lugar.
FACTORES CONDICIONANTES SUBJETIVOS (“ANIMUS”)
En lo fundamental el “animus” (animus del latín: valor, energía para superar los obstáculos) dialogante se expresa en la existencia de tres intenciones y decisiones básicas: dialogar: intentar el logro de acuerdos y dar cumplimiento a lo convenido. Esas intenciones y decisiones son influidas por el concepto que se tenga a cerca de la utilidad del diálogo y de los acuerdos sociales y por la evaluación de la capacidad –propia o asistida- para dialogar y acordar. En la configuración de esas valoraciones tienen especial importancia las experiencias vividas o conocidas así como la existencia de metas mediatas o inmediatas que puedan ser favorecidas con la práctica del diálogo y de los acuerdos.
Los principales factores condicionantes subjetivos son los atinentes a: la existencia de actitudes y aptitudes personales y grupales favorables al diálogo, teniendo presente que dialogar exige la presencia de una actitud tolerante fundamentada en la actitud para aceptar la existencia de lo diverso, de lo distinto a lo que pensamos, sentimos y deseamos. Dialogar supone entender a los demás y comprender las visiones que les orientan y las misiones que emprenden: (b) la posesión y practica de una vocación de diálogo que predomine sobre las vocaciones autoritarias, paternalistas o irrespetuosas de los derechos de los demás. Tal vocación se fundamenta en la convicción de lo que es consensuado motiva mayor lealtad y adhesión que lo que es manipulado o impuesto mediante coacciones (presiones) o cooptaciones (nombramientos interesados); (c) la percepción de la necesidad, conveniencia, factibilidad y eficacia del diálogo como posible generador de consensos en la medida en que los dialogantes están dispuestos a alcanzar acuerdos mediante concesiones recíprocas que los dialogantes estiman equitativas y equivalentes; (d) la existencia y práctica de una recíproca buena fe y confianza; (e) la convicción de que se es parte de una sociedad democrática en la que se privilegia la libertad de pensamiento y de conciencia, se practica la fraternidad como un concepto y como sentimiento, y se respeta a los demás por estimarlos nuestros iguales en derechos y libertades, (f) la promoción y el reconocimiento de la autonomía y libertad de los sujetos sociales como partícipes del diálogo y como sujetos en la búsqueda de mejores y mayores niveles de igualdad de oportunidades para el acceso al ejercicio y goce de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
CONCEPTOS AFINES Y
RELACIONADOS
Lo concerniente al diálogo y al acuerdo social se relaciona con lo atinente al tripartismo y a la concertación social.
El concepto de tripartismo se refiere a la participación de un diálogo, acuerdo o procedimiento en el que tres partes son sujeto y objeto de derechos y obligaciones en el marco de sus respectivos ámbitos de libertad. La relación tripartita no excluye sino que complementa la participación de las partes en procesos unilaterales y bilaterales.
El tripartismo laboral es una modalidad participativa que permite compartir los espacios necesarios para alcanzar ciertos objetivos comunes o particulares sin afectar las correspondientes soberanías ni la identidad de las partes. En ese marco, se potencian y promueven relaciones de cooperación con las que no se pretende la absorción o cooptación de los coparticipes.
Desde fines de los años ‘70 la expresión “concertación social” ha adquirido notoriedad en Latinoamérica. Ella comprende un diálogo social concertacionista o concertante deliberadamente establecido para alcanzar acuerdos. Su propósito es procurar la convergencia de voluntades y actitudes, determinando o resolviendo sobre ciertos asuntos mediante la conciliación y composición de puntos de vista y alcanzar ciertos objetivos. A la vez es un claro reconocimiento de la pluralidad real existente en sociedades que, como las contemporáneas, no son pétreas ni inmutables.
Así entendida la concertación es un medio idóneo para obtener el consenso necesario que favorezca al desarrollo y preserve la paz social al tener como propósito la busqueda de acuerdos y compromisos para la existencia de un armonioso concierto en sociedades capaces de reconocer la existencia de tensiones y conflictos y decidida a establecer el diálogo conducente a la obtención de esos acuerdos y compromisos. Aunque los factores que originen su aparición sean coyunturales, la concertación social usualmente se orienta a producir acercamientos deliberados en forma permanente y no sólo esporádica.
EMILIO MORGADO VALENZUELA, Abogado. Presidente de la Asociación Chilena de Relaciones Laborales y Director de la Asociación internacional de Relaciones de Trabajo.