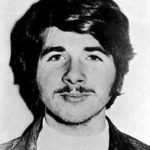He escuchado atentamente estos días un aviso que entregan las radios chilenas sobre los derechos de los niños. Resulta impactante oír que unos chicos reclamen por sus inalienables derechos consagrados internacionalmente y refrendados con la voz de una famosa atleta mundialista lo que da mayor peso de autoridad a la rogativa de respetar tales derechos.
Esa campaña y concientización de derechos está muy bien. La aprobamos en su propósito y fin. Pero me resulta incompleta cuando mi conciencia moral me exige la otra cara de la moneda: ¿Cuáles son los deberes de los niños? Esta pregunta se me parece preñada de inquietudes entre las cuales espigo: ¿pueden tener deberes los niños? – O dicho de otro modo ¿Tienen deberes los niños? Y si estos últimos son posibles ¿cuáles son esos deberes ¿Tienen límites esos deberes?, etc.
En esta inquisitoria mi mente me dice que en algunos países los niños tienen efectivamente “deberes” especialmente aquellos relacionados con la escuela y que nosotros llamamos aquí en Chile “tareas escolares” y aún más, aquellos haceres hogareños que algunos padres traspasan a sus hijos pequeños para adiestrarlos con el trabajo y cooperación del hogar tienen toda la impronta e importancia de “deberes”.
Lo que quiero señalar en suma, es que la vida humana, específicamente la vida social, para que se tal, debe estar equilibrada en el fiel de la balanza de derechos y deberes. Y esto es importante no sólo en el mundo de los niños sino también, y con mucha mayor propiedad, en el mundo de los adultos, cualquiera sea su condición vital, económica, racial y social. Se perfila así un orden social que regula la felicidad y armonía de los individuos, el progreso y estabilidad de una sociedad y el ejercicio de la justicia que da y exige a cada uno lo que le corresponde. Lamentablemente, la cultura que actualmente vivimos no alcanza a avizorar este necesario equilibrio. Por todas partes se levantan voces que piden insistentemente derechos y más derechos. Pero se callan en homologarlos con sus respectivos deberes. Da la impresión que siempre hemos estado cortos, cortísimos de derechos, pero llenos de deberes. Pareciera entonces que la petición por los primeros significa echar por la borda la mayoría de los segundos.
Y esto es así porque siempre que se pide uno o más derechos no se expresa claramente cuáles deberes equilibran los primeros. Como si los segundos fueran tan conocidos e internalizados en la conciencia del colectivo que no es necesario identificarlos. Respecto de ellos se hace una especie de silencio intencional a fin de no sacarlos a la luz.
Y por eso existen tantos problemas sociales que tienen que ver con insatisfacciones y frustraciones de todas clases. Cada persona, cada familia, construye sus respectivos proyectos de vida. Todos quieren legítimamente progresar en aquellos ámbitos en que la sociedad y el sistema lo permiten. Se trata de usufructuar de los bienes materiales y espirituales que existen a nuestro alrededor y que hacen posible adquirirlos por medio de nuestra astucia, inteligencia y capacidades. Por desgracia, sigue primando en nuestro inconsciente colectivo la antigua faena de “hombres recolectores”, esto es, adquirir uno
tras otros, bienes que se ofrecen a nuestra vista (o apetito), no importa la estrategia para hacerlos nuestros. Un cierto individualismo sirve de motor en esta clase de aventuras. Son pocos lo que ejercitan en plenitud la metáfora del “homo faber”, lo que junto con ansiar tales bienes también quieren poner sus talentos para construir al bien de los demás. Esos últimos sienten, con mayor fuerza, el acicate de “deberes” para el prójimo.
La noción de “deber” está enraizada en la moral. Es una noción de suyo importante en el capítulo de la ética y cuyas consecuencias esenciales se la debemos al filósofo Inmanuel Kant.
Cuando un hombre común actúa, casi siempre hace descansar sus acciones en una especie de “calculo de probabilidades”. Saca la cuenta cómo le va a ir con ellas, si bien o mal.
Los juicios morales que construye respecto de estas acciones tienen un fuerte acento de “futuro”, es decir, piensa en la felicidad o placer que va a obtener si se embarca en tal o cual proyecto asociado a lo que quiere hacer.
Casi siempre actuamos de esta manera, por lo menos eso es parte del esquema mental de la mayoría de los mortales que nos rodean.
En éste cálculo de probabilidades es muy difícil que emprendamos una acción cuando logramos siquiera intuir que ella nos va a aportar dolor e infelicidad. Sería de necios actuar de esta manera. Pero también existe otra manera de actuar. Es aquella en la cual seguimos una acción sólo porque se nos ofrece a nuestra mente porque se perfila como indudablemente correcta legítima. Y sabemos esto porque este tipo de actos morarles se fundamentan en el deber. O sea, una acción es buena, o es legítima, cuando está cimentada en el deber. Y es mala, cuando no lo está.
¿Y quién determina ese deber? Dicho en forma simple: nuestra voluntad. Digámoslo de una manera mas lata: todos nosotros somos un universo de “talentos espirituales”. Tenemos temperamentos personales, virtudes y vicios, deseos, proyectos, inteligencias, etc. Que son parte de nuestra propia y personal individualidad. Muchos de estos talentos son buenos y deseables, pero también pueden ser usados en un sentido negativo y dañino.
¿Quién determina la diferencia?
Nuestra voluntad, Es ella la que en definitiva hace uso de esos dones que conforman nuestro ser espiritual.
Para que la voluntad pueda escoger adecuadamente el mejor camino respecto de nuestras decisiones éticas, debe estar fuera de esta ambivalencia. Ella misma tiene que ser una “buena voluntad”. A ella se subordina la felicidad. Incluso hasta el placer que buscamos.
¿Qué es la buena voluntad?. De partida, ella no es buena por lo que realice, tampoco es buena por adecuarse a algún fin que nos hemos propuesto. Sólo es buena en sí misma, ajena a lo que queramos hacer de ella, es buena sólo por el querer. Se define como buena voluntad por “el principio del querer”.
En definitiva, es la razón la que produce la buena voluntad, no como un medio para, sino como un fin en sí misma.
La voluntad entonces se transforma en el bien supremo y la condición de cualquier deseo, incluso el deseo de felicidad.
Este principio del querer de qué hablamos es algo enteramente racional. Nuestra pregunta entonces debe ir dirigida hacia el querer y la voluntad. ¿Qué puede querer la voluntad? Lo que le “importa, en el fondo es la intención” de la acción. Es la intención, en definitiva, la que determina si una acción es o no correcta. Es pues, la intención de lo que debe evaluarse al establecer un juicio sobre un acto ético.
El principio del querer, en consecuencia, es lo que hace que una acción tenga efectivamente un “valor moral”. Y eso se produce cuando el querer prescinde o hace abstracción de todos los bienes u objetos de la facultad de desear. Lo que estamos señalando es que el “principio del querer”, que es al mismo tiempo el principio de la voluntad, prescinde de los fines que puedan alcanzarse por medio de los actos o acciones a realizar y sólo toma en cuenta que tales actos y acciones se realizan “sólo por deber”. ¿Y qué hay entonces que querer para no salirse de esta línea? Pues, “lo bueno en sí”.
La buena voluntad quiere que se realice lo correcto lo que se debe hacer cumpliendo con el deber, por el deber. Es decir, cumple con el deber porque mi “motivo principal” es cumplir con el deber. No hay otro fin moral que cumplir con el deber. A esta ecuación se le llama “rigorismo Kantiano”.
Hay muchas acciones que nosotros realizamos cotidianamente por otros motivos ajenos al puro deber, en los cuales priman los egoísmos, los intereses personales, las inclinaciones y apetitos.
Todos ellos no contienen el concepto del deber.
En el fondo no usan la razón. Se dan por motivos empíricos y por eso que no tienen, en sentido estricto, un verdadero valor moral.
En este punto Kant es enfático. Nos dice que una acción realizada por deber excluye por completo el influjo de las inclinaciones. Esto quiere decir que cuando priman los apetitos, deseos o intereses, tales acciones se deben por motivos espurios, porque dejan afuera el principio del deber.
El deber se convierte así en la necesidad de hacer una acción “por puro respeto a la ley”. De esta consideración surge la máxima de obedecer siempre la ley, a pesar de los perjuicios que me pueda ocasionar por ir en contra de mis inclinaciones. Por eso que el “valor moral” que posee una acción no reside en el “efecto” que produce o se espera de ella, sino cuando se realiza sólo por deber.
Llegamos así a que el bien moral se constituye sólo en la representación de la ley en sí. La cual sólo se encuentra en el ser racional.
¿Cuál es esa ley de la que estamos hablando?
Como se han dejado de lado todos los afanes de la voluntad que pudieran apartarla del cumplimiento del deber, nos queda sólo la “universal legalidad de las acciones en general”, es decir, yo debo obrar o actuar de tal modo que pueda querer que una máxima deba convertirse en “ley universal”.
Es pues, la legalidad universal la que sirve de principio a la voluntad cuando dirime un acto moral.
Los seres humanos, en tanto seres racionales, deben poder “representarse” (en su mente) la ley (esto es, el deber) para obrar correctamente. Como se puede ver, los conceptos de “ley” y “deber” van asociados. Kant distingue en este punto lo que es una “máxima” (principio subjetivo del querer) y la ley (principio objetivo).
Un ejemplo nos aclarará esta diferencia. Es diferente ser veraz “por deber” o por temor a las consecuencias perjudiciales que puedo obtener. En el primer caso, me atengo a una ley; en el segundo tengo que enumerar los efectos que tendría para mí la realización del acto. Para resolver la decisión a tomar tengo que preguntarme si la máxima de ser veraz es capaz de valer como “ley universal”, tanto para mí como también para los demás seres humanos. Así llego a la conclusión que si bien puedo querer la mentira porque me favorece, no puedo querer una “ley universal de mentir”, porque ese tipo de ley me impediría hacer una promesa, porque no podría, entre otras cosas, convencer a los demás de mi fingimiento de cumplir algo que no voy a cumplir (pedir dinero fingiendo que lo voy a devolver en circunstancias que no lo haré).
En un orden más general, basta preguntarse ¿quieres que tu máxima, aplicada a tus actos, se convierta en ley universal? Si ello no es posible, es una máxima reprobable, porque no puede convertirse en un principio de legislación universal. Pero si ella es posible, la razón me impone de inmediato “respeto a la ley”, porque ella es principio de legislación universal. Este respeto está por encima de cualquier otra estimación surgida de mis intereses personales, inclinaciones y deseos. Ese puro respeto a la ley es lo que constituye el deber. Ese deber es la condición de una voluntad buena en sí cuyo valor está por encima de todo.
La dificultad de ver y entender esta simple cuestión se debe a que el hombre corriente tiene la tendencia y la torpeza de ir en contra del deber, algo que pertenece a su propia razón, ejecutando actos que se acomodan, como dijimos, mejor a sus intereses, deseos e inclinaciones.
Ahora bien, ¿quién enseña al hombre y quién lo adiestra para actuar según el deber? Difícil dar una respuesta exacta a esta pregunta. El solo hecho de ser el hombre un ente racional ¿lo posibilita acaso automáticamente para actuar así? ¿O se requiere de algo más? Al parecer, se necesita la formación de una conciencia moral en el sujeto para llegar al estado de representarse la ley moral. Y esa conciencia moral se forma al hilo de la sociabilidad humana, desde que somos niños hasta que llegamos a adultos. Estudios realizados sobre el tema (Kohlberg psicólogo norteamericano 1927-1987) nos indican que a la par del crecimiento intelectual a que estamos sometidos biográficamente, hay también un desarrollo moral, que a veces se ve favorecido por el ambiente en que se vive y otras, se atrasa o queda disminuido por causas exógenas y aún endógenas al sujeto. De ahí entonces la diferenciación que se da en el juicio moral de las personas. De una cosa podemos estar seguros: la educación que recibe el ser humano, desde la más tierna infancia en la familia hasta la que da la compleja comunidad, debe estar privilegiada por una sostenida y formal formación ética, en al cual se destaque preferentemente la noción del deber, como motor para construir personas integrales, con optimas relaciones sociales con el resto del colectivo y, sobre todo, para tomar buenas y adecuadas decisiones en los proyectos de vida personales y colectivos.
Por otra parte, la noción del deber está de algún modo muy relacionada con la de “responsabilidad”. Nos encontramos aquí con muchísimos ejemplos a nuestro alrededor que privilegian lamentablemente una cultura acentuada más en la irresponsabilidad que en la responsabilidad. La gente tiende a eludir, de cualquier modo, los grados de responsabilidad que le son asignados por las instituciones, las profesiones y demás instancias ciudadanas comparan a veces la responsabilidad como una falta de libertad, por eso la escamotean.
Hay quienes piensan que, junto al no cumplimiento de ciertos deberes inherentes a sus funciones, son capaces de inventar cualquier clase de disculpas para no recibir amonestación alguna de actos irresponsables que han cometido. El caso de aquellos funcionarios de la salud que no informaron oportunamente el resultado de exámenes a enfermos del Sida resulta ser paradigmático. En Chile se ha inventado una expresión pintoresca que grafica taxativamente este tipo de situaciones: “no le va a salir ni por curado (borracho)”, queriendo decir con esto que cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico, es decir, un acto irresponsable, va a ser declarado impune, con cero falta y sanciones para aquellos que lo cometieron.
En el caso en comento, los funcionarios que no cumplieron con su obligación profesional, presumiblemente, y muy a pesar de la gravedad de sus actos, no recibirán (o no recibieron), al final de cuenta, el severo castigo que se merecen (o merecían) por su negligencia culposa. Es decir, no responderán por sus actos.
La responsabilidad está instalada en el corazón de la ética. Con ella se trata de “responder” de todas aquellas decisiones personales que hacemos día a día, es decir, de aquellas opciones que libremente hemos elegido para actuar de una determinada manera.
El problema de responder de nuestros actos no es fácil al sujeto ético. Se le presenta la disyuntiva de expresar una cierta sumisión a reglas, normas, usos y costumbres del medio en que vive, y además, reafirmar su independencia y originalidad con respecto a esas mismas regulaciones. El conflicto se hace evidente cuando debe encontrar un tipo de respuesta que no violente estos dos límites.
A través de toda nuestra biografía se hará presente este dilema. El niño llora y chilla cuando se le impone una regla a seguir, el joven reclama vehementemente una regla a seguir impuesta por sus padres al momento en que se le frene su envidiable independencia; el adulto se verá expuesto a serios riesgos jurídicos al salirse de un orden político y ciudadano.
Hasta para morirse hay que seguir un ordenamiento ritual del cual no podemos escapar.
En suma, el hombre está obligado a responder de sus obediencias y de sus rebeldías. Obedecer y desobedecer entrañan un compromiso que involucra al sujeto humano en toda su integridad: Siempre se obedece o desobedece a una autoridad expresada en una regla, norma o ley.
El compromiso del sujeto es con esa regulación. Se trata pues, de un compromiso individual que no podemos delegar a otro.
Pero los otros son los que nos califican en cuanto al valor moral que tienen nuestras acciones.
Ellos nos premian o nos castigan de algún modo.
A través de la responsabilidad tenemos conciencia de la obligación que existe de dar cuenta (responder) de los propios actos efectuados. Se trata de un deber subjetivo que no podemos dejar pasar. Cuando este deber es sentido como una obligación moral entonces surge el apelativo de ser “responsable”. Si el sujeto no siente esta obligación, entonces se le critica señalándole como “irresponsable”.
La responsabilidad se encuentra instalada durante toda nuestra vida conciente y racional. Cada acto que realizamos posee algún tipo de responsabilidad, por pequeña que ésta sea. En la medida en que avanzamos en la escala de compromisos y obligaciones sociales, el grado de responsabilidad se incrementa.
La vida humana se caracteriza precisamente por una permanente e ineludible escala de responsabilidades.
La responsabilidad, como fenómeno ético, tiene diferentes formas reguladoras.
El sujeto tiene su propia conciencia moral que actúa como tribunal que juzga sus actos. La sociedad posee la ley jurídica para evaluar lo que hacemos frente a la regulación civil. Un creyente posee además, un tribunal divino que actúa midiendo la bondad o la maldad de sus acciones.
Algunos requisitos que tipifican la responsabilidad son los siguientes: Primero, que al menos se hayan previsto las consecuencias de una acción comprometida. A un niño o a un insano mental no le podemos exigir el mismo nivel de responsabilidad de un adulto, porque no posee una conciencia moral ni una lucidez plenamente desarrollada. Segundo, cuando se está obligado a actuar bajo el imperio de ciertas normas y no se cumplen concientemente.
¿Por qué algunos hombres (y mujeres) son irresponsables? ¿Por qué vulneran sin ningún escrúpulo el conjunto de razonamientos que hacen posible un ordenamiento social? Porque, digámoslo derechamente, vulnerar este tipo de ordenamiento produce un daño a las personas, a las instituciones, etc.
Hay factores que favorecen atentar contra la responsabilidad. Tenemos la ignorancia, el interés personal, el afán de lucro, la pasión, el miedo, la violencia, los vicios, los malos hábitos, etc.
Son elementos que en sí son disgregadores de la armonía social y que se transforman en un peligro para el grupo donde se ejecutan estos actos reprobables.
En el contexto cultural actual, donde mayor impacto tiene la responsabilidad, es en el ámbito profesional.
Los actos que realiza un profesional están constantemente bajo la lupa del público.
Hay profesiones que son más vulnerables a este tipo de inspección. No se les permite ningún tipo de impericia (los médicos), cobardía (militares), corrupción (policías), ignorancia (profesores), etc. Pasaron los tiempos en que cada profesional hacía y deshacía en su gabinete privado o en su oficina. Aunque invisible, ahora siempre está presente un tercero, la sociedad.
Los medios de comunicación masiva están constantemente investigando y dando conocer los comportamientos de los profesionales que no son suficientemente responsables de se quehacer. Y es bueno que esto sea así, porque más allá del compromiso ético que éstos tienen, está el hecho de que la sociedad, en su conjunto, ha invertido recursos de todas clases para preparar y hacer digno el ejercicio de tales profesiones.
La sociedad tiene pues, el derecho y la obligación a exigir un desempeño ético a esta clase de ciudadanos.
De ahí que un profesional debe evitar transgredir voluntariamente las normas que regulan el ejercicio profesional. Y, a lo menos disminuir al máximo aquellas transgresiones involuntarias producto de las debilidades humanas que por algún motivo le aquejan.
En un aspecto más general, podemos agregar que cualquiera de nosotros posee a lo menos, tres niveles de responsabilidad para consigo mismo. Esto vale principalmente par un profesional, pero igual puede decirse para cualquier sujeto ético.
Tiene que ver principalmente con nuestro proyecto de vida.
En la medida que seamos concientes de nuestro valor personal haremos todo lo posible por progresar intelectual y éticamente; afrontaremos los desafíos con la entereza y convencimiento que estamos progresando y haciéndonos mejores. El no poner atención a nuestros talentos naturales es una irresponsabilidad. Apagamos la luz de nuestro entendimiento. Es necesario tener la mente abierta a la innovación, y a los cambios, si no queremos caer en la ignorancia, la desidia y la rutina, “enfermedades” muy difundidas en nuestro siglo.
Tenemos enseguida la responsabilidad con el prójimo. Es la más observable y la más criticada.
Cada uno de nosotros se va construyendo una imagen que defina nuestro estar en el mundo. A todos nos interesa que esa imagen sea la mejor posible.
El éxito o fracaso de nuestros proyectos de vida depende en gran medida de lo que otros opinan de nosotros. Pasamos la vida en el escaparate para que los demás tengan confianza en nosotros.
El poder mostrar una buena hoja de conducta es importantísimo en ciertos momentos cruciales de nuestra vida.
El haber desempeñado una actividad por años responsablemente cuenta, y mucho.
Finalmente tenemos la “responsabilidad ante la sociedad”.
Se trata de aquel tipo de responsabilidad que posee cualquier ciudadano ilustrado ante la sociedad en que vive. En el fondo, estamos hablando de una responsabilidad cívica, aquella que tiene que ver con la participación política acerca del destino de una comunidad o nación en que se vive. No se puede ser indiferente o neutral frente a los problemas que agobian a un colectivo social. Todas aquellas personas que han recibido un tipo de educación completa tienen más responsabilidad que los demás, por cuanto han sido instruidos para cooperar al bien común.
Paradojalmente, muchos de ellos ocupan cargos “de responsabilidad”, por lo mismo, deben ser consecuentes.
Cuando vemos en nuestro país que muchos jóvenes no participan de la cosa pública y política podemos colegir que son con propiedad, ciudadanos irresponsables.
No ponen sus inteligencias al servicio cívico.
Prefieren darse el lujo de quedarse tranquilamente en el remanso de una soledad doméstica.
La lista de irresponsabilidades que se dan en todo organismo social es extensísima y, por lo mismo, difícil de resumirla en una presentación como ésta.
Sería bueno aplicar aquí el mismo procedimiento enseñado por Kant para determinar con exactitud si una acción es o no responsable.
Si queremos que un acto pueda ser considerado como universal entonces tiene los atributos de constituirse en responsable en cuanto se atiene a una norma establecida previamente (ser puntual, exhibir títulos o méritos legítimos, cumplir a cabalidad las funciones de un cargo, etc.
Lo que hemos comentado en estas líneas no deja de ser importante para cualquiera sociedad que se diga desarrollada.
EL DESARROLLO NO SÓLO SE PUEDE MEDIR EN TÉRMINOS ECONÓMICOS.
Hay muchos factores que intervienen en este estado.
Algo tan simple como botar un papel en la vía pública es símbolo de irresponsabilidad ciudadana, como lo es también cuando una empresa vende un producto distinto al que se le autorizó; engañando al consumidor.
Las artimañas del hombre para se irresponsable son infinitas.
¿Cómo podríamos diseñar una estrategia educativa que hiciera posible incorporar en el espíritu de los educandos una decidida apuesta por la responsabilidad en todos los actos de sus vidas?
Pienso que ésta será una de esas tareas principales que deberá abordar la educación del siglo XXI, por lo menos en nuestro país si es que queremos firmemente salir del subdesarrollo.
MIGUEL DA COSTA LEIVA Doctor en Filosofía